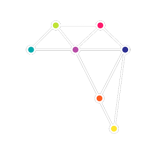“ Y para qué me voy a ir, si aquí tengo la comida?”. Quien lanza la teoría no es cualquier vecina en un parque. La que se anima con estas palabras es la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, en el refugio de desplazados por la violencia en Caluco. Caballero dice esto con menos de una semana de haber sido juramentada en el cargo. Ella supone que esta es la razón que tienen las 20 familias del albergue para quedarse. Y así lo quiere hacer ver a periodistas, que por enésima vez visitamos este lugar.
Este reportaje fue elaborado por Valeria Guzmán de La Prensa Gráfica de El Salvador y republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.
Las familias repiten, con recelo, que lo que las ha traído a dormir en la cancha del casco urbano de Caluco es el miedo a ser asesinados por pandilleros de la facción Sureños del Barrio 18 en su caserío, El Castaño. La procuradora, en su rueda de prensa, insiste en que las autoridades de seguridad ya tienen el control del área y que dados los resultados de esta operación, la alimentación se perfila como el principal motivo que mantiene a 40 adultos y 33 niños en este lugar. “Por la misma situación de pobreza que está en nuestro país, muchas personas ven también garantizada su alimentación aquí”, explica Caballero.
Las personas que huyeron de sus casas están cansadas de las visitas de medios y de las fotos que algunos funcionarios y políticos han venido a tomarse para impulsar su imagen. Hoy unos dicen que quieren volver al caserío y otros dicen que quieren buscar otra casa a la que ir.
Caluco es un municipio de 9,000 habitantes. Y en el caserío El Castaño, habitaban 83 familias, dice la alcaldía. Dentro de este entorno, ver a los pandilleros no era una opción, era parte de la cotidianidad. A veces, el roce se saldaba con saludar. Otras, bajo amenazas, había que comprarles la cerveza que pedían. “Esos muchachos son conocidos”, explican los afectados. El caserío es un lugar donde se habla de los pandilleros como esos niños a los que vieron crecer y luego armarse.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, ya hace un año fue llamado a una audiencia para tratar la problemática que ahora afecta a la gente de El Castaño. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado salvadoreño fue citado por un conjunto de organizaciones civiles que le demandaban reconocer que existe el desplazamiento forzado interno. En Washington, Cotto –como representante estatal– argumentó que en el país existe la Policía Rural, los comités municipales de prevención de la violencia, e incluso habló de Ciudad Mujer. Así, el director de la PNC se negó a reconocer el fenómeno de los desplazamientos y habló de lo que él consideraba avances en materia de seguridad ante las comisionadas de la CIDH.
Aunque en 2015 el Consejo Noruego para los Refugiados calculó que en El Salvador hay 289,000 desplazados por violencia interna, estas cifras no han sido reconocidas. Un año después, pese a registrar éxodos de familias de lugares como Panchimalco, Izalco, Mejicanos, Caluco y Usulután, el país no todavía no acepta de manera oficial que existen personas que huyen de sus casas por causas relacionadas con la violencia. Tampoco se lleva un registro y, mucho menos, se brinda atención especializada a la gente que de un día para otro es amenazada y se queda sin un espacio en el que vivir. Al estilo de la teoría de la procuradora sobre la comida en el albergue, la teoría de Cotto es que los que huyen tienen vínculos con las pandillas y así lo ha sostenido.
El Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno ha llegado a decir que en ciertas partes de México y Centroamérica se está viviendo una crisis humanitaria por esta problemática. El Salvador, Honduras y Guatemala suman 566,700 personas desplazadas internamente. De esta cifra, la mitad de las personas son salvadoreñas. En 2015, el relator de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Chaloka Beyani, visitó Honduras, un país con menos desplazados que El Salvador y afirmó: “El desplazamiento interno causado por pandillas delictivas es una epidemia invisible”.
Las partidas impuestas son una realidad para miles de familias. Paradójicamente, no son las pandillas las que se esmeran en invisibilizar el fenómeno. Es el Estado el que se esfuerza por no medir y reconocer los alcances.
Andrea es morena, tiene el cabello sobre la cara y se está riendo. Es una de las personas que se suma a la lista de 400 personas desplazadas dentro del país de las que llevan registro organizaciones civiles. Está dentro del refugio de Caluco y le habla a una vaca negra y flaca que está frente al cerco que divide la cancha donde está durmiendo y un terreno donde pasta el ganado de alguien más. “Vaca loca”, le dice. Andrea no tiene 20 años aún y para no aburrirse se dedica a hacer el poco oficio que puede realizar estando albergada. Ayer lavó su ropa y hoy, esa vaca negra le peleó una camisa rosada. Ganó la vaca y se comió la blusa.
La ropa que alcanzó a sacar de su casa Andrea la tiende sobre unos alambres solo a unos metros de la mesa donde la procuradora de Derechos Humanos acaba de protagonizar su pequeña rueda de prensa. Andrea cuenta que hace 11 días estaba trabajando con su compañero de vida en un terreno sembrado de yuca. Había que arrancar la planta, cortar el tallo y dejar lista la raíz para salir a venderla. Su novio, su cuñado, ella y la mujer que iba a comprarles la yuca fueron interrumpidos al mediodía por la Policía. Con evidente fastidio cuenta que su pareja y cuñado fueron trasladados a bartolinas “por terroristas”.
“Del trabajo los han ido a sacar. Yo ya tengo tres años de estar con él y eso que digan que él anda en eso, es mentira. Todo el tiempo ha estado trabajando”, dice. La pareja vivía con su suegra en el caserío que ahora está abandonado. “Lo que yo siento es cólera y enojo porque sé con qué clase de persona estoy”, comenta.
El refugio de desplazados por la violencia en el centro de Caluco ha sido el primer albergue colectivo del que se tiene conocimiento desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992. Ha estado resguardado por dos soldados que usualmente se mantienen sobre los graderíos de la cancha. Un par de gradas abajo de los militares, un grupo de niños menores de 10 años juega chibolas. Se ríen a carcajadas cuando alguien pierde y gana. Al mismo tiempo, con una voz afligida, una predicadora les habla de la salvación y el pecado a los adultos.
El 22 de septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) giró 39 órdenes de detención contra las personas que, de acuerdo con sus investigaciones, provocaron el éxodo del caserío. La PNC logró realizar 37 capturas en El Castaño y el cantón Comalapa. Cinco días más tarde, la unidad fiscal de Sonsonate informó que en la audiencia inicial que se le realizó a esas personas, se decidió que había suficientes indicios para que 36 de los acusados pasaran a la siguiente etapa del proceso judicial. Entre las personas encarceladas está la pareja de Andrea.
En este, como en muchos otros caseríos del país, esos a los que ahora se les llama pandilleros han crecido en el lugar, han formado desde siempre parte del tejido social, son vecinos. Jorge Mendoza, alias “el Chimbolo”, a quien la policía identifica como el cabecilla, es también el joven tatuado al que la mayoría de los vecinos ha visto desde que era un niño.
El 13 de septiembre, Francisco Zepeda Barrientos fue asesinado en su casa. La razón que se regó como mata de güisquil por todo el caserío fue que Francisco no quiso colaborar con la pandilla avisándoles de los movimientos de la policía. El deterioro de la calidad de vida en este caserío tiene múltiples causas. Pero el momento que hizo desatar el éxodo colectivo fue cuando la familia de este hombre –asesinado por “el Chimbolo”, según la FGR– dijo que no permitiría que siguieran sucediendo ese tipo de cosas. La estructura criminal lo entendió como un reto y amenazó que, de no colaborar, tendrían el mismo destino. El caserío poblado de gente unida por nexos familiares, entonces, quedó vacío.
El Castaño queda a unos 20 minutos en carro del centro de Caluco. Sus calles son de tierra y está escondido entre espesa vegetación, maizales, plantaciones de yuca y riachuelos. La alcaldesa del municipio, al ver que las familias continuaban desalojando sus hogares, ordenó que se construyeran divisiones en la cancha de básquetbol del pueblo. Aquí, con los hierros y la malla de alambre que se usan para separar los puestos en ferias y fiestas, se armaron cuartos de dos metros cuadrados. Parecían jaulas hasta que los alambres fueron cubiertos con plástico negro para garantizar un poco más de privacidad. A cada familia se le asignó un cubículo, sin importar si estaba formada por tres o por siete miembros.
Este no es el primer caso de desplazamiento que atrae la atención de los medios en Sonsonate. Hace un año, las familias de Tunalmiles Norte, Izalco, dejaron sus hogares por amenazas. Uno de los que escapó de su hogar fue Pedro, un hombre que siempre se ha dedicado al trabajo de la tierra. Después de haber salido de su cantón, cuenta que adquirió una deuda de $8,000 para comprar un terreno y madera para construir una nueva casa. Al momento del éxodo de Tunalmiles, la alcaldía izalqueña solo les brindó transporte para sacar algunas de sus cosas y huir.
La municipalidad de Caluco es la única que ha brindado una respuesta más o menos constante a las víctimas. “Estamos sirviendo alrededor de 270 platos de alimentación diarios, más los kits de higiene y servicios básicos. La alcaldía está invirtiendo alrededor de $300 diarios”, dice Joaquín Marroquín, empleado municipal y coordinador del albergue.
El desplazamiento tomó por sorpresa a la alcaldía. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda lleva dos meses de retraso en la entrega del dinero del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES). Empleados de la alcaldía afirman que solo se dispone de dinero para alimentar a las personas por un mes más. Este, el día 11, los habitantes de El Castaño tomarán sopa de chipilín. Por la noche, frijoles borrachos.
El 22 de septiembre el fiscal general, Douglas Meléndez, también visitó el albergue. Entregó una donación de huevos y granos básicos. Una niña, cuyo padre es uno de los 36 hombres detenidos por vínculos con pandillas, sorteó cualquier barrera hasta abrazar la pierna del fiscal. “Saque a mi papito”, le suplicó.
Este padre de familia detenido fue identificado como colaborador de la pandilla, cuando en este, como en muchos otros caseríos del país, ser colaborador de la pandilla no siempre tiene que ver con tener voluntad, intención o simpatía por ponerse ese traje. Los hombres de al menos cuatro familias albergadas están en bartolinas. La pareja de uno de ellos se hace una pregunta: “¿Cómo va él a amenazar a las personas si ellos mismos son víctimas?”.
Cerca de ella, un niño de menos de un año llora. Tiene hambre y su madre, con lágrimas en los ojos al saber a su esposo encarcelado, le da pecho. Más tarde, colocará al niño en una hamaca que ha colgado entre dos tubos metálicos. La hamaca no calma solo al bebé, calma también a un soldado que, llegada la noche –cuenta la mujer– le pide prestada la hamaca.
La pareja de esta mujer y las 35 personas restantes fueron arrestadas por los delitos de agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. Todos fueron presentados como miembros del Barrio 18 Sureños. Por su parte, en el albergue las familias no están de acuerdo con la forma en la que se ha calificado a todos en el grupo de detenidos.
Una mujer de la tercera edad que vive en el caserío desde hace más de 30 años se indigna cuando se le pregunta por su hijo detenido. “¿Cómo va a creer que si mi hijo es pandillero me va a sacar a mí de mi propia casa?”, pregunta. A su juicio, la redada masiva fue con fines mediáticos. “Ahí están llenándose la boca diciendo que han agarrado a una banda de mareros. No, eso es pecado”, dice molesta.
Antes del mediodía, esta misma señora les planteó el caso de su hijo a representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH). Son ya las 2 de la tarde, y lo que ahora preocupa a la anciana es que no sabe a dónde ir a sacar los antecedentes penales de su hijo. Ella dice que la procuradora le sugirió entregar ese documento al defensor público del caso. Pero no le dio más instrucciones.
Un par de horas antes, Raquel Caballero, desde la rueda de prensa en el albergue, había dicho que las denuncias de las personas albergadas por acoso policial han sido consecuencia de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad. “Nosotros no vamos a entorpecer el trabajo que la Policía haga. Yo tengo pendiente una reunión con el director de la PNC para que en la implementación de las medidas extraordinarias se salvaguarden los derechos humanos de las personas… incluyendo los detenidos”, argumentó.
A pesar de que la problemática de desplazamiento forzado se ha manifestado públicamente, en El Salvador aún no existe un mecanismo de protección para estas familias. No existen políticas de atención y no existe coordinación interinstitucional eficaz para salvaguardar la vida de los que huyen.
Ante estos vacíos, la Procuraduría ha creado unas directrices de atención a víctimas de desplazamiento forzado que se ponen en práctica con cada denuncia. No obstante, en la mayoría de casos esas directrices no logran activar la institucionalidad del país. Cuando una familia llega huyendo de la violencia, la PDDH se ve en la necesidad de pedirle ayuda a la sociedad civil.
El representante de una de las oenegé a las que la procuraduría les pide ayuda es tajante al explicar que ya no pueden seguir asumiendo como propia una labor que no les corresponde. “Nosotros como organizaciones de la sociedad civil tampoco queremos retomar las responsabilidades del Estado, porque es él quien debe asumir. Nosotros podemos ayudar pero no responsabilizarnos sobre todo este tema”, explica.
Eran las 8 de la noche y una familia con dos niños no salía de la oficina de la Procuraduría de San Salvador. Habían sido amenazados y no podían regresar a su casa. “No nos vamos. De aquí no nos vamos”, respondían cuando los empleados trataban de explicar que aunque querían ayudarles, no contaban con las condiciones para brindarles albergue. Pero la respuesta de la familia era la misma: “Venimos a que nos den asilo, a que nos den refugio”.
Para familias como esta, que se desplazan solas, no hay cobertura mediática, no hay discursos de políticos y no existe la seguridad de tener comida al siguiente día. La PDDH no puede brindar atención humanitaria ni resguardo.
Esa vez, el personal de la institución, en un intento por solucionar las peticiones de las personas, llamó a iglesias y organizaciones civiles hasta que una de ellas aceptó abrirles un espacio y recibir al grupo familiar. No todos los que huyen corren con la misma suerte. A veces, los únicos que tienen la posibilidad de ayudarles tienen cupo lleno.
En el país no hay alternativas de refugio para familias completas. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) tiene espacio para acoger en situación de crisis a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o sexual, no violencia social. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) también puede albergar a menores de edad en situación de riesgo. En dado caso las familias aceptaran separarse, no hay ninguna institución cuya responsabilidad sea la de dar protección a los hombres que huyen.
Que El Salvador no reconozca la problemática del desplazamiento estatalmente coloca a las víctimas en una situación de desamparo. La PDDH intenta acompañar a las personas documentando el caso y haciendo que las instituciones pertinentes como PNC y FGR actúen. Sin embargo, resguardar la seguridad física de las personas dando albergue no es una función que le corresponda a la procuraduría según el mandato con el que fue creada.
Cuando el Estado no es capaz de garantizar protección a quienes escapan de amenazas, entra en acción la Mesa Permanente para la Protección de Personas Forzosamente Desplazadas por la Violencia Social y el Crimen Organizado. La mesa está conformada por 13 organizaciones como iglesias y oenegé.
Desde agosto de 2014 hasta diciembre de 2015, la mesa registró la atención de 146 casos de desplazamiento forzado interno. Usualmente las familias escapan completas y estos más de 100 casos se traducen en 623 personas que huyeron de su lugar de habitación.
De esa cifra, el 33 % son mujeres, 29 % hombres y la mayoría, es decir, el 38 % menores de edad. En promedio, cada vez que hubo un desplazamiento, cinco personas fueron las que dejaron su hogar.
Nelson Flores es parte de la mesa que brinda atención a las víctimas desplazadas. También es el coordinador del Programa de seguridad ciudadana y justicia penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Basado en su experiencia sostiene que en lo que va de 2016, la mesa ha atendido 88 casos de desplazamientos que han afectado a 396 personas.
De acuerdo con un informe publicado por la PDDH en agosto del presente año, el 86 % de los desplazamientos fue provocado por pandillas. Este consolidado también indica desde 2014 hasta el primer trimestre de 2016, que Usulután y San Salvador son los departamentos en los que más desplazamientos denunciados han ocurrido, con 30 y 26 casos respectivamente.
La PDDH es la única institución que ha reconocido de manera abierta la problemática. “Si bien para esta procuraduría es innegable que se están produciendo casos de desplazamiento forzado interno por causa de la violencia delictiva, tal situación contrasta con la ausencia de políticas públicas y programas especializados para atender a las víctimas”, señala el Informe de Registro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos sobre desplazamiento forzado.
FESPAD tiene claro que es necesario un marco legal que regule el accionar de las instituciones ante las familias que tocan las puertas pidiendo auxilio. “Estamos (proponiendo) incorporar a las víctimas de desplazamiento forzado en la Ley de víctimas y testigos”, comenta Nelson Flores. Actualmente esa ley protege a personas que se encuentran colaborando dentro de un proceso jurídico.
En el albergue de Caluco la seguridad física de los refugiados ha dependido de dos militares de la Fuerza Armada, a pesar de que el grupo no se encuentra bajo la figura de ser testigos protegidos. En el refugio obtienen la atención que por años les fue negada en el caserío del que provienen. De repente, un agente policial se quita el uniforme y se coloca un traje de payaso y juega con los pequeños. También llegan voluntarios a entretener a los niños y reventar piñatas.
Incluso, algunos empleados municipales han tenido que empezar a desarrollar doble función. Por ejemplo, la encargada de la Unidad de Género de la municipalidad se encuentra en la oficina por la mañana. Por la tarde, le brinda refuerzo escolar a unos niños que desde hace más de 20 días abandonaron sus estudios. Niños que muy probablemente se sumarán a la cifra de 23,000 estudiantes que según el Ministerio de Educación, han abandonado la escuela este año.
En El Salvador, solo el 37 % de la población vive en la zona rural, y precisamente, la población de esa zona es la más azotada por la violencia. Las cifras de la PNC establecen que el 59.1 % de homicidios son cometidos en el campo. Quizá por esto, aunque los refugiados estén en una cancha de cemento y separados del ganado por una cerca, estar en el pueblo les es sinónimo de estar seguros.
Por casos tan evidentes como el de estos pobladores, FESPAD sostiene que si el desplazamiento no se reconoce estatalmente es porque se está “maquillando” el país. “La Alianza para la Prosperidad señala varios indicadores en los cuales el mismo Estado debe de respetar los derechos humanos. Esos son parámetros que se exigen para adquirir los fondos de la alianza”, asegura Nelson Flores.
El abogado explica su hipótesis: para acceder a ayuda económica internacional se está tratando la problemática como “hechos aislados, (para) decir que hay un buen clima y que se respetan derechos humanos”, sostiene.
En el albergue de Caluco las autoridades policiales instan a las personas a regresar al caserío. “Nosotros tenemos ya el control de la zona”, les comunicó hace una semana el subcomisionado Bonilla Lara. “Consideramos que las condiciones para que se regrese al lugar están dadas. Y me gustaría que intentemos hacerlo, nosotros estaremos y llegaremos ahí para que se sienta que se está volviendo a la normalidad”, expresó.
Casi dos semanas después del desplazamiento, en El Castaño solo es posible ver a dos muchachos de 21 años con uniformes de policías. Según el subcomisionado de la zona, no se observa mayor presencia policial porque los demás agentes se encuentran “escondidos y listos para actuar”.
Cuando él vio su vida amenazada, decidió dejar su siembra, su casa y la calle de acceso al cantón que entre todos los vecinos habían construido. “Allá está la vida”, dice con nostalgia tras un año de dormir fuera del terreno que añora. “Allá teníamos el cafetal, la vivienda, agua, luz, ¿qué más nos hacía falta?”.
Citado por la procuraduría, el Fondo Social para la Vivienda (FSV), reportó que entre 2010 y 2015, al menos 641 familias abandonaron sus casas por amenazas por parte de las pandillas. El problema no radica solo en el desalojo de la vivienda, sino, el desplazamiento laboral que eso conlleva para los trabajadores de la tierra.
Algunas personas, como Pedro –un hombre de la tercera edad que se ha dedicado a la agricultura toda su vida– se arriesgan para regresar al terreno del que han sido expulsados. Él ha vuelto de día varias veces a Tunalmiles Norte, ha cortado algún fruto y ha sembrado maíz y frijol para la comercialización y subsistencia.
Un empleado de la PDDH afirma que la mayoría de personas que denuncian sus desplazamientos forzados a esa institución son personas de bajos ingresos económicos, que ven en el Estado su única opción de ayuda.
En comparación con los datos que manejan las instituciones nacionales, la cifra de 289,000 desplazados que calculó el Consejo Noruego para Refugiados en El Salvador indica que hay un subregistro. Algunas personas dicen no confiar en el Estado para denunciar y encuentran maneras de mudarse o salir del país por sus propios medios.
Si se cumpliera a cabalidad el eje 4 del plan El Salvador Seguro, las personas amenazadas no tendrían por qué buscar asilo en el exterior pues estarían cobijadas por la protección de su Estado. En papel, el eje del programa de seguridad nacional plantea la atención y protección a víctimas.
Una de las metas del programa es la habilitación de centros de acogida, albergues y casas de protección para víctimas y testigos. El presupuesto que el plan establece para estos centros es de $12 millones. Esta meta, según el programa, deberá ser cumplida en un período de cinco años. En la práctica, las familias de Caluco han tenido que dormir en una cancha de básquetbol durante tres semanas entre plásticos y alambradas.
A la entrada del caserío El Castaño hay una casa quemada. Un refrigerador, ropa ahumada y muebles dan fe de un fuego que los intentó consumir cuando sucedió el éxodo de las familias. Esta era la casa de la madre del “Chimbolo”, el pandillero que atemorizó a los habitantes de la zona. Nadie se hace responsable de haber iniciado el fuego.
Mientras se avanza por las calles de tierra, aunque sea el mediodía, el único sonido que se escucha son los cantos de grillos y gallos en medio de la naturaleza. Las casas han quedado en completo abandono, como si la vida paró de pronto en medio de una acción. En un patio hay un triciclo tirado, la bolsa de la basura llena hasta la mitad y un huacal con ropa en remojo. Todo queda, menos sus habitantes.
Entre el silencio, de pronto sobresalen las voces de unos hombres. Intercambian unas palabras y arrancan la yuca de la cosecha de Julián, un campesino que prefiere ese nombre para sentirse a salvo. Él le ofreció a sus compañeros de albergue $5 si lo acompañaban a la zona de la que fueron desplazados para sacar la yuca que sembró. De no hacerlo, la yuca se pudriría.
El Castaño está lleno de flores, hortalizas y árboles frutales. Pequeñas acequias corren a la entrada del caserío y de no ser por la casa quemada, fácilmente pasaría por postal nostálgica. Los perros famélicos se cruzan en el camino de los visitantes pidiendo comida. Las gallinas deambulan con sus pollos entre los patios solos. El ganado también ha quedado abandonado. Si la procuradora, Raquel Caballero, estuviera aquí, también se le haría difícil creer –y más difícil argumentar– que los albergados, teniendo sus hogares en un espacio tan amplio, hayan elegido vivir en un cuarto de dos metros cuadrados solo a cambio de tener tres tiempos de comida.
El 7 de octubre, después de más de tres semanas desde que comenzó el éxodo, el refugio de Caluco ha sido desmontado. Joaquín Marroquín, el empleado municipal a cargo del albergue dice por teléfono que como alcaldía se realizó un trabajo de “sensibilización” con las personas refugiadas para que entendieran que “las condiciones allá en El Castaño ya han cambiado, hay presencia militar y ha habido arrestos significativos de las personas vinculadas directamente con las amenazas”.
Con suerte, para los habitantes del caserío, regresar a sus hogares significará volver a un territorio lleno de armas, esta vez, del Estado. Marroquín sostiene que desalojar el albergue fue un acuerdo. “Como municipalidad lo que se hizo fue hacer gestiones para solicitar un puesto permanente en la zona de policías y militares”, dice.
A pesar de que el albergue ha sido desmontado, el problema de los desplazados no. La persona encargada de coordinar las actividades del refugio no supo precisar cuántas personas no han vuelto a El Castaño, pero afirma que no todos aceptaron regresar. “Hay gente que sentía una amenaza más directa y durante los días que pasaron acá se fueron a hacer gestiones propias para irse a otros lugares. Hay gente que encontró casa aquí en una colonia más céntrica de Caluco”. Este viernes algunas personas han vuelto a sus casas entre lágrimas. “Hubo gente que allá lloró, pero porque sí, regresó a su hábitat y vio a sus animalitos”, intenta explicar Marroquín.
Andrea –la joven albergada en Caluco que asegura que a su pareja se la llevaron detenida sin razón– solo piensa en una cosa: “Que lo suelten. Él ha dejado su siembra, la yuca tiene que ir a sacarla, tiene que ir a ver el frijol y tiene que ir a doblar milpa”. Los desplazados tienen prioridades y una vida que las autoridades no han intentado comprender.
Este reportaje fue elaborado por Valeria Guzmán de La Prensa Gráfica de El Salvador y republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.
Para leer el texto original, haga clic AQUÍ